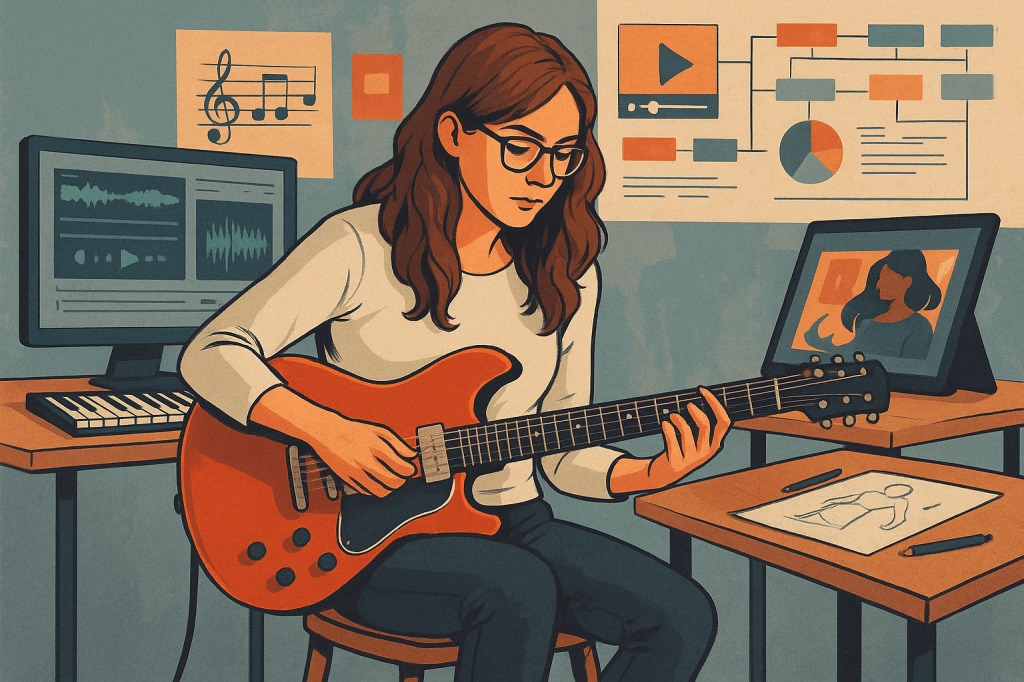En un mundo donde los lenguajes creativos convergen, la música ha dejado de ser un arte aislado. Hoy más que nunca, dialoga con la imagen, el movimiento, la narrativa digital y la programación interactiva. La multimedia no solo acompaña a la música: la potencia, la desafía y, a veces, la transforma.
La interdisciplinariedad implica el diálogo entre campos: compositores colaborando con cineastas, músicos que crean junto a artistas visuales o programadores. Cada quien aporta desde su especialidad, pero el resultado es común, más amplio que la suma de sus partes.
La transdisciplinariedad, en cambio, va más allá: es una fusión radical de saberes, donde las fronteras entre disciplinas se desdibujan y surge un nuevo lenguaje. Aquí, el músico no solo colabora, sino que deviene también un poco diseñador, un poco performer, un poco narrador digital. La obra deja de pertenecer a una sola categoría y se convierte en experiencia viva, cambiante, híbrida.
En este terreno, componer una pieza puede implicar también pensar en cómo se verá en una instalación, qué colores la acompañarán, cómo se traducirá en experiencia inmersiva para el espectador. Las preguntas ya no son solo “¿cómo suena?”, sino también “¿cómo se ve?”, “¿cómo se siente?” y “¿cómo se vive?”.
Este cruce entre disciplinas no implica diluir la especificidad musical, sino expandirla. En esa expansión hay riesgo, pero también asombro. Porque la música, al rozarse con otros lenguajes, revela nuevas capas de sentido. La transdisciplina no borra la música: la reinventa.
Y en medio de todo eso, hay algo profundamente humano: el deseo de comunicar. De que el sonido no solo se escuche, sino que habite el espacio, el cuerpo, la mirada.