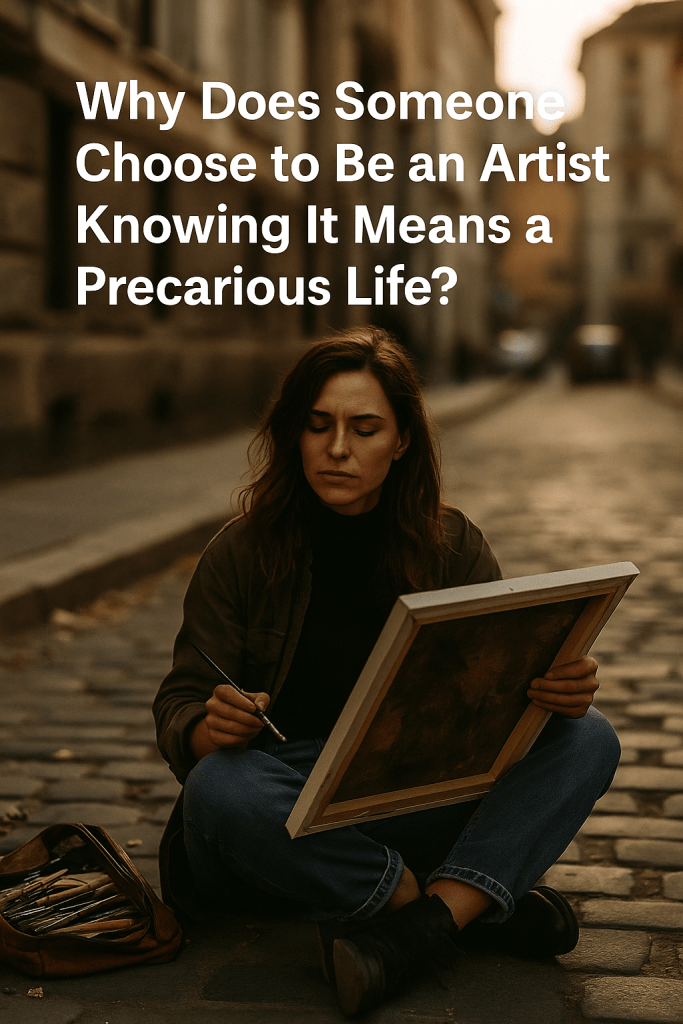No hay melodía.
No hay forma reconocible.
Solo una vibración que insiste, que se despliega como niebla sobre el campo sonoro.
La composición abstracta no busca agradar.
No seduce.
No explica.
Es un cuerpo sin rostro que se mueve por intuición,
como si el sonido tuviera memoria propia
y yo solo fuera el médium que lo deja pasar.
Trabaja con texturas.
Ruido blanco filtrado como si fuera seda.
Un pulso grave que no marca tiempo, sino respiración.
Y una voz sintética que no dice nada, pero lo dice todo.
No sé si esto será parte de un álbum.
No sé si alguien lo escuchará.
Pero sé que, al hacerlo, algo se ordenó dentro de mí.
La abstracción no es evasión.
Es otra forma de presencia.
Una que no necesita palabras, ni rostro, ni historia.
Solo el sonido.
Solo el gesto.
Solo el instante en que dejo de ser yo
y me convierto en vibración.
La música no tiene que ser melódica, ni armónica, ni siquiera reconocible para ser hermosa.
A veces, lo más conmovedor es aquello que no se puede nombrar: un zumbido, una textura, una vibración que toca algo profundo sin pedir permiso.
La belleza no está en la forma, sino en la honestidad del gesto.
Y cuando ese gesto nace desde lo más íntimo, incluso el ruido puede ser un poema.